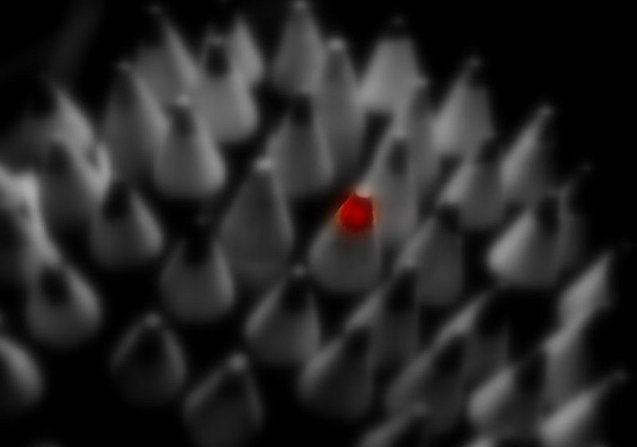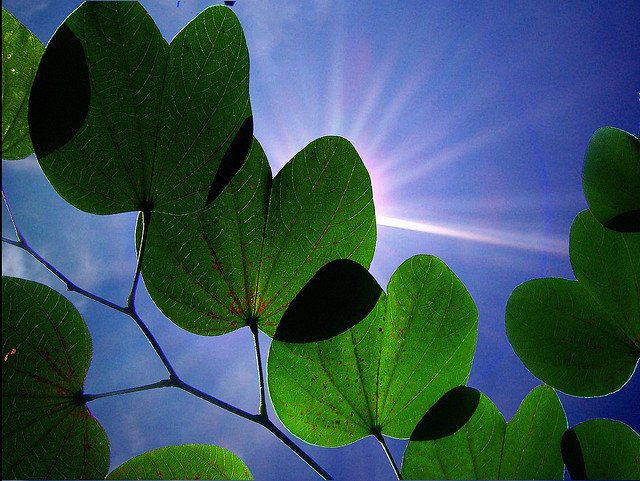Las sucursales bancarias no desaparecen: se reinventan
| Por Fórmate a Fondo | 0 Comentarios

La transformación digital comprende gran parte de los esfuerzos a ser realizados por los bancos en los próximos años, sobre todo por la combinación de la evolución del comportamiento del cliente y la magnitud de los beneficios que puede generar este proceso. La revolución digital ha puesto en mesa de debate el rol de la sucursal y su futuro, generando gran confusión sobre el tema.
La respuesta a si desaparecerán las sucursales en el largo plazo es probablemente no. Aunque el modelo de sucursal como la conocemos hoy irá cambiando, los clientes no están dispuestos a resignar la posibilidad de tener alguien cara a cara. Quieren tener todas las opciones disponibles (aunque no las utilicen) para operar cuando quieran y de la forma en que más les convenga.
Esto significa que la red física seguirá existiendo, aunque cambiará radicalmente en cantidad, tamaño, rol y formato. El desafío de la banca actual es cómo definir y transicionar hacia un modelo en el que convivan los dos mundos, el físico y el digital. Cuando pensamos en la red física del futuro, surgen algunas preguntas vinculadas a cómo debería ser, cuántas sucursales debería tener un banco, dónde deberían estar localizadas, qué formato tendrán, cuantos clientes deberían atender para justificar su existencia, cómo funcionarán y como convivirán con este nuevo modelo de negocios.
A continuación, se describen algunas posibles respuestas a estas preguntas:
El banco como función
Las sucursales se convertirán hacia un rol comercial y dejarán de tener un rol transaccional. Está comprobado que los clientes prefieren resolver sus transacciones por medios digitales y esto irá en aumento hasta desaparecer por completo de la red física. Es por esta razón, que las sucursales tenderán a transformarse y enfocarse en actividades puramente comerciales y de relacionamiento.
El banco como distribuidor
Respecto a la localización, históricamente los bancos basaron su éxito en el tamaño y distribución de la red física. Con el surgimiento de los canales digitales y la información como principal activo, este modelo está llegando a su fin. En este modelo de ampliar la presencia, hoy las sucursales de alto tránsito subsidian a las ubicadas en zonas de baja densidad, generando una estructura altamente ineficiente. Por otra parte, si analizamos los amos y señores del negocio retail (minorista) –a diferencia de los bancos- no poseen tiendas en todos los barrios, sino que se concentran en lugares de alta densidad de público (ej. centros comerciales).
Si los clientes van a las grandes tiendas en los centros comerciales, ¿por qué los bancos no podrían aplicar el mismo modelo? Nuevos formatos de sucursales y modelos de negocio permitirán a los bancos situarse únicamente en lugares rentables o de alta densidad de clientes, eliminando aquellos puntos de baja densidad de público, complementando los canales digitales de forma de garantizar la presencia en ciertos lugares estratégicos de forma eficiente.
Se espera así, el surgimiento de puntos de atención 100% automatizados, que faciliten el acceso a la tecnología e incluso opciones de atención a través de video. Los ATMs (cajeros automáticos) seguirán existiendo, pero probablemente estarán orientados a funcionar como terminales inteligentes y para inyectar dinero físico y convertirlo en dinero electrónico.
El banco como asesor
Actualmente existen ciertas operaciones (como la apertura de una cuenta) que aún no pueden digitalizarse en su totalidad ya que legalmente se requiere de la presencia obligatoria del cliente de modo de que un funcionario valide físicamente cierta documentación. ¿Por qué en lugar del cliente visitar una sucursal, un ejecutivo del banco no visita al cliente? Un auto, un Ipad y un Iphone (o Android en su defecto), parecen ser opciones más eficientes, económicas y personalizadas, especialmente en zonas donde no se justifique la apertura de una sucursal. Una opción interesante, es que el cliente tenga la posibilidad de acceder a cualquier punto de contacto, validar la disponibilidad online y agendar la visita de un especialista a su domicilio.
¿Qué formatos tendrán estas sucursales?Los clientes de la nueva generación buscan sentido de pertenencia a través de los valores que transmite una marca. Nuevos modelos de sucursales basados en casos exitosos como las tiendas Apple pueden ayudar a desarrollar un sentido de pertenencia mayor y por ende lealtad. Ya existen casos en donde se utiliza la sucursal para fines distintos del bancario como forma de relacionamiento (ej. actividades culturales, recitales, cursos, etc.).
La reconversión de la red física ya es una realidad. Si bien cada país tiene su grado de adopción, en la actualidad, más del 50% de las transacciones globales se hacen por canales digitales. Los bancos están reduciendo sustancialmente el número de sucursales y planifican continuar reduciéndola drásticamente durante la próxima década. En la actualidad se estima que hay un promedio global de 2.000 clientes por sucursal. En un futuro no muy lejano se proyecta una tasa de 250.000 clientes por sucursal.
Opinión de Estanislao Vieyra, vicepresidente de ventas para America Latina, en Technisys.