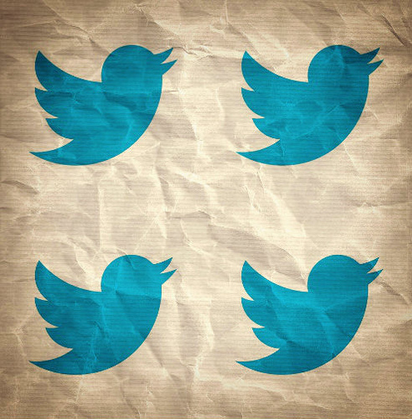Radiografía de 2017: ciclo a corto plazo y tendencia a largo plazo
| Por Beatriz Zúñiga | 0 Comentarios

Este 2017 promete ser un año emocionante, no solo por la existencia de muchas incertidumbres, sino también por el nuevo entorno de tipos de interés, en alza aunque moderada. A pesar del estado de ánimo más bien apagado de los analistas, e incluso también de los participantes de mercado, pensamos que los fundamentales cíclicos y permanentes serán más favorables para los inversores a largo plazo este año a pesar de las dificultades a corto plazo.
En cuanto al ciclo a corto plazo, la recuperación cíclica va a continuar, impulsada por las políticas monetarias persistentemente, la ausencia de desequilibrios importantes y los menores riesgos políticos, en nuestra opinión, en comparación con 2016.
En cuanto a la tendencia a largo plazo es más favorable, con la recuperación de las tendencias alcistas de crecimiento en todo el mundo, aunque a niveles inferiores a las previas a 2008. Las primas sobre los tipos de interés deberían incrementarse en consecuencia (aunque también hasta niveles inferiores a los previos a la crisis).
La actual coyuntura debería favorecer una asignación de activos centrada en la solidez de los fundamentales más que en las oportunidades derivadas de valoraciones incorrectas y, posiblemente, una gestión más activa de las asignaciones a medida que se materialice el ciclo alcista de subida de tipos. En resumen, ¡debería ser un año entretenido para los inversores!
En definitiva, nos movemos hacia el optimismo ya que la situación de estagnación secular parece cada vez más un concepto sobrevalorado. La recuperación cíclica sigue impulsando dos temáticas principales – incrementos de las tasas de inflación y de los tipos de interés.
En todo el mundo, la combinación de una política monetaria favorable aplicada de forma sostenida en el tiempo y la mejoría experimentada por las coyunturas a nivel doméstico seguirá, en ausencia de desequilibrios importantes, impulsando el crecimiento al alza. Prevemos un incremento de la tasa de crecimiento económico mundial desde el 3,1% en 2016 hasta el 3,4% en 2017.
En este contexto, creemos que las temáticas dominantes serán la vuelta de la inflación y las subidas de los tipos de interés. Con independencia de cómo abordemos el tema, la inflación está regresando al panorama actual.
En primer lugar, hay presiones del lado de la demanda: al menos dos vías a través de las cuales se canalizan hacia la inflación. En primer lugar, el incremento de utilización de la capacidad productiva presiona al alza sobre precios y salarios. La economía de Estados Unidos ha estado creciendo durante más de siete años consecutivos y la utilización de la capacidad productiva se ha incrementado considerablemente.
Además, la inflación ya casi ha vuelto a sus orígenes en el sector servicios, debido a su vez a los incrementos salariales, y la tasa de incrementos salariales se sitúa actualmente en un sólido 2,4% interanual en Estados Unidos. En la actualidad, aquellos trabajadores menos productivos que habían abandonado el mercado laboral han vuelto al mismo, lo cual supone una presión alcista sobre los salarios, y este incremento del poder adquisitivo permitirá también a ciertas compañías incrementar sus precios como consecuencia de una demanda creciente. En segundo lugar, el impulso previsto por la elección de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos, derivado de sus propuestas en materia de recortes de impuestos y de desregulación financiera, es también probable que incremente la demanda, lo cual supondría una presión alcista adicional sobre los precios.
Además, hay presiones del lado de la oferta: también existen pero son menos significativas, al margen del posible incremento de los aranceles sobre determinados bienes importados específicos anunciado por Trump. Los precios de las materias primas parecen estabilizarse y prevemos un escaso efecto alcista sobre el crecimiento derivado de las mejoras de productividad. Además, la globalización, que tuvo un efecto deflacionista en vísperas de la crisis financiera, está contribuyendo en la actualidad a la consolidación de una tasa de inflación más estable. Los salarios pagados en los mercados emergentes (EM) se están incrementando, pero la inflación de los productos manufacturados se mantiene en niveles bastante contenidos.
Analizando las distintas regiones, se confirma el incremento de la inflación, si bien moderado. Aunque la tasa de inflación en Estados Unidos parece fijarse por encima del 2%, cualquier incremento adicional debería verse limitado por la reciente apreciación del dólar. En Europa, la recuperación parece consolidarse y en Alemania podrían producirse ciertas presiones alcistas sobre los salarios, aunque en el resto de países la inflación se sitúa entre el 1 y el 2%. Japón sigue con su lucha, aunque la combinación de políticas tiene el objetivo firme de afrontar el problema de la inflación. En los mercados emergentes se registran en cierto modo mayores incrementos de precios, aunque modestos.
Las subidas de tipos van más allá del efecto Trump
Los tipos de interés se han incrementado a la estela de la victoria electoral de Trump, aunque los fundamentales ya estaban mejorando desde una perspectiva inflacionista.
En primer lugar, una mayor prima por inflación: las expectativas de inflación se han incrementado hasta el 2% en Estados Unidos, por encima del 1,3% y con mayor margen de subida en Alemania, y por encima del 3% en el Reino Unido, donde el escenario de depreciación de la libra esterlina está contribuyendo a incrementar las tensiones existentes sobre el mercado de trabajo. Analizando la evolución de los tipos de interés tras la victoria electoral de Trump (ver más adelante) apreciamos que más de la mitad del incremento de tipos en Estados Unidos y en Alemania se ha debido al cambio de las expectativas de inflación.
Los bancos centrales, aunque en general las políticas aplicadas siguen siendo muy acomodaticias, han cambiado sin embargo las pautas. La Fed está reduciendo de forma gradual sus programas de soporte y prevemos solamente dos subidas de tipos este año. En el resto del mundo, el BCE ha prolongado su programa QE más allá de las elecciones en Alemania aunque a un menor ritmo, y el Banco de Japón está fijando actualmente sus objetivos sobre toda la curva de rendimientos, reservándose el derecho a permitir incrementos muy graduales de rendimientos si la coyuntura económica así lo permitiera. Esta combinación de política monetaria expansiva flexible, sin comprometerse a la adopción de medidas expansivas adicionales, pretende favorecer un incremento progresivo de los tipos de interés, aunque a un ritmo lento y en mucha menor medida que en períodos previos a la crisis inducida por la “exuberancia irracional” de los mercados.
En los mercados emergentes, debido en parte a la depreciación de sus divisas frente al dólar, y en cierta medida a un alto en la acumulación de reservas, los bancos centrales se mantienen firmes para abordar las presiones inflacionistas y las salidas de capitales, aunque también sin adoptar medidas desproporcionadas.
Los riesgos políticos son menos intensos que en 2016
La agenda política va a seguir siendo intensa en 2017 y los mercados seguirán buscando su próximo cisne negro, pero en nuestra opinión los riesgos políticos son mucho menos intensos en comparación con los anticipados previamente. A diferencia del Brexit, las elecciones francesas no versarán sobre Europa, y a diferencia de Trump, los partidos franceses anti-europeos están presentes desde hace tiempo en el escenario político francés contando con una cierta base social. Como consecuencia, es menos probable que se produzcan sorpresas y dadas las características específicas del sistema a dos vueltas, el resultado electoral apunta hacia la victoria en segunda ronda por una amplia mayoría de uno de los candidatos de los principales partidos.
El resultado de las elecciones en Alemania, al igual que en Holanda, es probable que implique la necesidad de formar una coalición que podría ser estable sin necesidad de incluir en la misma a partidos anti-europeos. Además, a posible anticipación de las elecciones en Italia es muy probable tras la reforma de la ley electoral, con la restauración del viejo sistema electoral proporcional, dificultando de esta forma la posible victoria del M5S.
En conjunto, la agenda electoral en Europa es probablemente menos intensa que en 2016, aunque es incuestionable su potencial para generar volatilidad.
El final de la situación de estagnación
Los fundamentales, tanto del lado de la oferta como de la demanda, deberían limitar el pesimismo. La debilidad de la demanda se está desvaneciendo, a todas las regiones, con potencial para intensificarse la tendencia en los próximos años.
El lado de la oferta está mejorando; considerando los cambios demográficos, una menor productividad y la persistencia de los niveles de desigualdad, estimamos que la tasa de crecimiento potencial se sitúe en el 1,6% en Estados Unidos, en el 1,25% en el Reino Unido y en la zona euro, y en el 0,6% en Japón, mientras que en los mercados emergentes la tendencia de crecimiento sigue siendo importante ya que deben seguir reduciendo la distancia con los países desarrollados. Incluso si la tasa de inflación se mantuviera por debajo del 2%, el crecimiento nominal se situaría próximo al 5% en términos globales, lo cual ya no sería un escenario de estagnación permanente.
Si la economía digital se comporta como en los años 1990, tal circunstancia podría también impulsar aún más la tendencia alcista de crecimiento, entre un 0,5 y un 1%ppt dependiendo de la capacidad de las economías para generar y adoptar innovaciones disruptivas. Naturalmente, esto sugiere un incremento de entre 40 y 90 puntos básicos dependiendo de la región.
¿Qué significa esto para los inversores?
Nos equivocaríamos si pensamos que éste es el escenario más favorable para los inversores, ya que una subida de los tipos de interés en este entorno de incertidumbre complica considerablemente su vida a corto plazo. En consecuencia, nuestra asignación estratégica de activos descansa sobre dos pilares, concretamente fundamentales y acción.
Entre los fundamentales, estrategias de preservación del capital, ya que las subidas de tipos pueden en algún momento afectar negativamente las valoraciones de las acciones y en consecuencia dificultar la diversificación. Además, tenemos preferencia al crédito frente a la deuda soberana y a la renta variable. Dentro de la renta fija, favorecemos las duraciones cortas frente a las largas y el segmento “high yield” frente al “investment grade”. Dentro de la deuda soberana, favorecemos los bonos ligados a la inflación y los países “core” en detrimento de los periféricos. Con respecto a la renta variable, preferimos Estados Unidos. Aunque las valoraciones parecen ajustadas tanto en Estados Unidos como en la zona euro, las políticas económicas tienen más potencial de soporte de los beneficios empresariales en Estados Unidos.
En acción, apostamos por una gestión de inversiones más activa y por buscar valor en los fundamentales, aprovechando el ciclo alcista en la sector de la construcción y en las carteras depréstamos y edificios.
Tribuna de Laurence Boone, directora de Análisis en AXA IM y economista jefe del Grupo AXA.